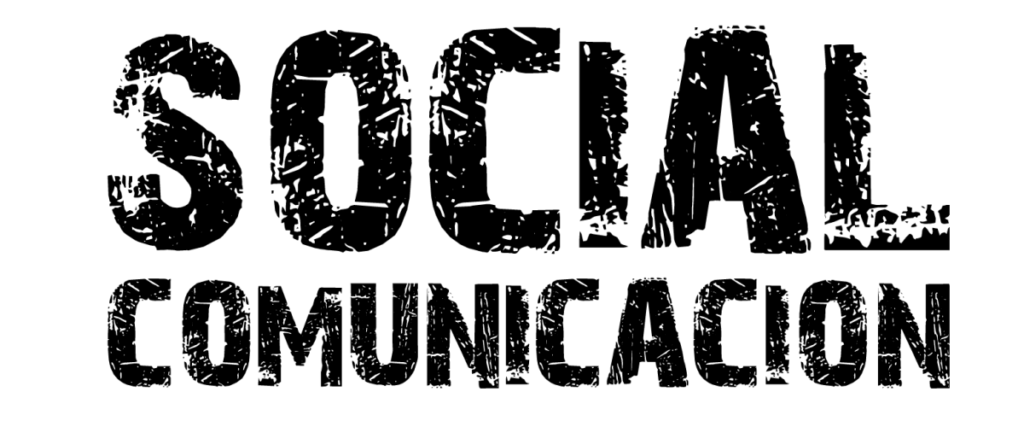Cuando iba a la primaria, se festejaba el Día de la Raza. No se conmemoraba el Día de la Diversidad. Cada año, la historia era la misma. Porque la historia, después de todo, siempre es la misma. Los maestros nos pedían que nos disfracemos. Unos tenían que ponerse una vincha con plumas y, además, taparrabos arriba del guardapolvo blanco. Otros, debían lucir trajes pintados con esmero hechos de cartón que imitaban armaduras. Ensayábamos toda la semana antes del acto. Los maestros habían construido la estructura del perfil de un barco de madera por donde descendían los de las armaduras de cartón. Abajo, esperábamos los de taparrabos. Odiaba que me pinten la cara con corcho quemado. En la obra, los de armadura bajaban y decían cosas que el público aplaudía. Al final, por un giro narrativo incoherente, todos, los de plumas y los de armaduras, nos fundíamos en un abrazo. A modo de cierre, jugábamos en una especie parque montado en el escenario donde podía leerse “América”.
Sin embargo, cuando el acto terminaba y empezaba el recreo, parecía que la obra continuaba. Aquellos que no necesitaban corcho para ser morenos, aquellos que hacían lo posible por esconder los sonidos guturales del guaraní y aquellos alumnos que hasta hace meses corrían en las sierras bolivianas, jugaban solos. Estábamos solos, no había maestros que nos mostraran qué guión seguir porque, al fin y acabo, esa era la vida. Porque la vida no tiene guiones. Y porque la historia, después de todo, siempre es la misma.
Redes de Relatos: